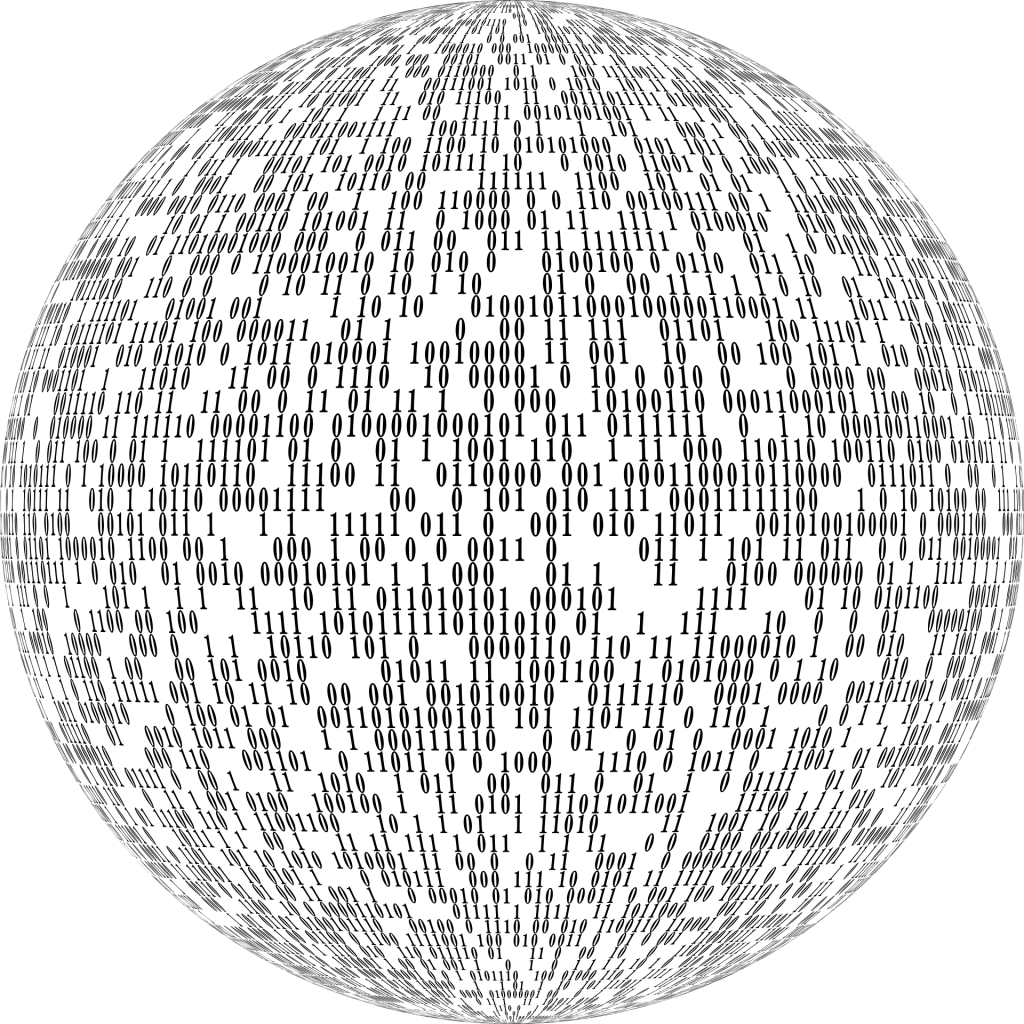Pensó que allí podía liberarse. Librarse de la discordia que existía en sus ideas, cuyo significado y finalidad insultaban su deficiente inteligencia. Persistía en intentar retener las más banales, las que adivinaba que no podrían perjudicar a los que estaban fuera, al otro lado del espejo. Y esperó.
No sintió ni sed ni hambre ni le asaltaron las necesidades básicas de su vejiga e intestinos. Y no se extrañó. Quizás se había cumplido su deseo.
Y la cuenta atrás no se detenía.
El paraíso de las ideas estaba a punto de abrirle sus puertas. En el que se disgregarían hasta hacerse nulas. En el que las preocupaciones o las alegrías no existirían. El auténtico vacío. La nada más absoluta en la que ni siquiera existiría la nada. El descanso eterno. El no recordar, el no pensar, el no sentir.
Y al otro lado del espejo no existían imágenes reflejadas porque no había luz ni color ni materia ni energía.
Los diez minutos pasarían rápido. Debía prepararse para lo que iba a venir, o a ir, o a ser o no ser.
El último estallido, el último chasquido, la anulación del contacto.
El no. El cero.