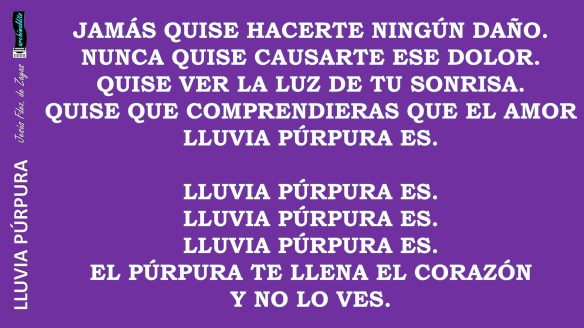
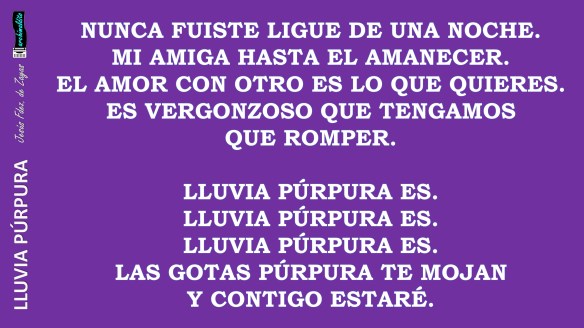



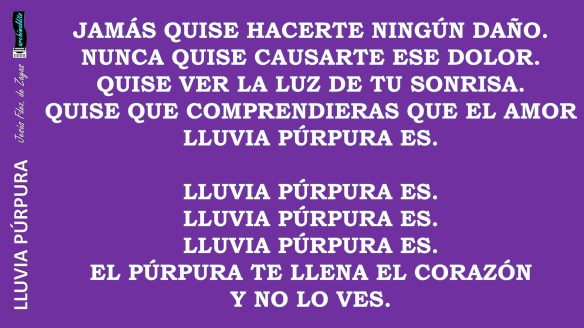
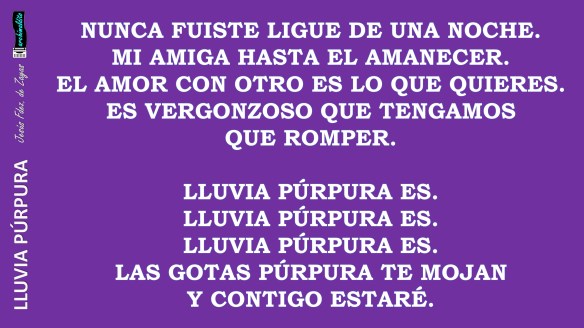


Teatro abierto. Mundo abierto. Telón levantado. Y las ocurrencias sin sentido de un individuo arrepentido del papel que ha aceptado, ante la mirada amenazante del director de escena, porque su vida vacía se lo merece. Y como no hay marcha atrás, al pasado continuamente cambiante, se aprende el libreto, para intentar convencerse que su vida tiene una finalidad en el Universo.
Pero el teatro sigue vacío, y quizás nadie acuda, porque las entradas, demasiado caras, no se las puede permitir nadie.
Y los diálogos que tiene que memorizar, tan insulsos que da pereza aprendérselos, no dan sentido al mundo abierto que, segundo a segundo, va clausurando sus puertas de acceso. Y cuando el mundo se apague, no porque no haya luz que lo ilumine, sino porque las escenas repetitivas lo asesinan, él, como todos los otros, los miles de millones de otros, se fundirá en la nada, disgregándose en la mezquindad de los dioses, los directores de la obra desasosegante.
Y el telón bajará para volver a levantarse. Periódicamente. Sin prisa. Sin pausa. Sin remedio.

Debería distinguir entre lo real y sus sueños. La última vez que no lo hizo, transformó un mundo entero.

La música, a lo lejos, sonaba antigua. Mis gustos, obsoletos, la apreciaban.

Leía más que nadie. Escribía más que nadie. Y cuando preguntaban qué vida era esa, contestaba que vivía más que nadie.

Las lavanderas felices en la orilla del río, contaminándolo solo un poquito, canturreaban sobre el amor y el desamor, y cuando hacían una pausa era para enlazar habladurías, una tras otra, sobre la vida del vecindario, sobre los amores y desamores de sus amados y de sus odiados.
(Las Lavanderas de La Varenne. Oleo sobre lienzo, 1865. Martín Rico Ortega)